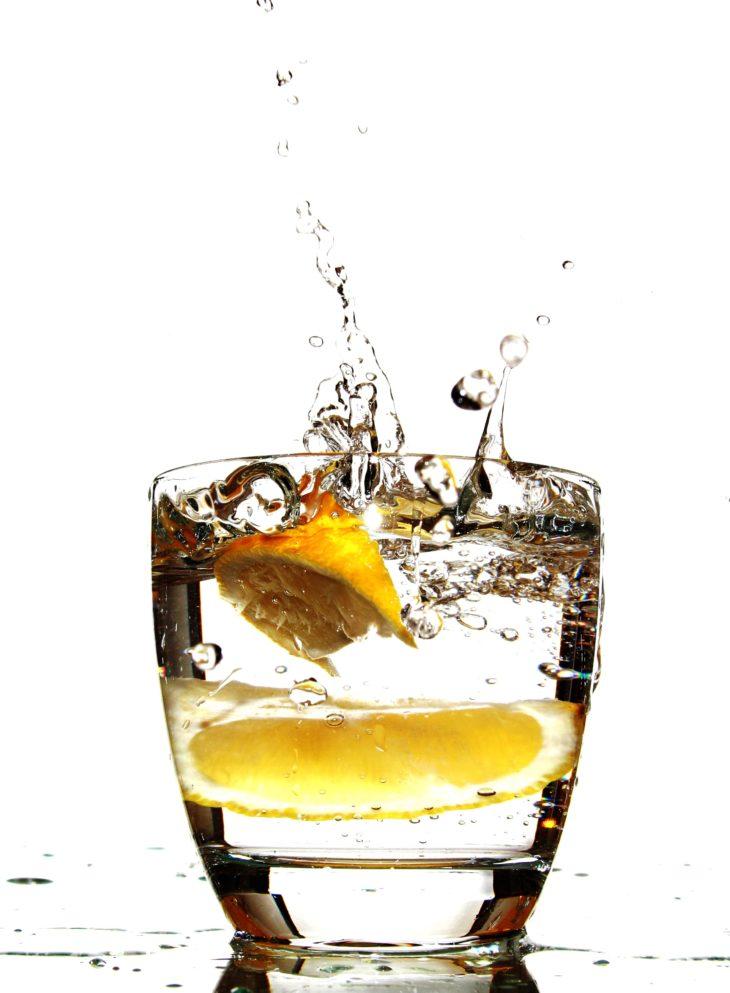Lo sabemos porque, al pensar en la tierra que nos vio nacer, asociamos casi instintivamente su imagen a sus variedades de uva más representativas, o al paisaje marcado por el perfil inconfundible de las hileras de vides.
Y estamos seguros de ello porque los momentos más alegres o significativos de nuestra existencia han sido sellados por un brindis de celebración, una cata compartida o un sorbo lento, fértil en pensamientos y emociones.

Del dulzor cargado de expectativas que abre la cata con los tonos cálidos de un día de finales de primavera, pasamos a las vibraciones más vivas y crudas de las notas salinas y minerales, para llegar después a la frescura tonificante y "fluorescente" de los componentes ácidos, que vuelven a poner todo en tela de juicio.
Y cuando el sorbo se desliza sobre la lengua hasta alcanzar la porción basal, allí el vino se encuentra con la característica "V" invertida de las papilas gustativas dedicadas a la recepción del amargor: el elemento más reflexivo, "crepuscular" y "otoñal" de los cinco elementos fundamentales de la percepción gustativa.
Es precisamente allí donde el amargor se manifiesta al cierre de la experiencia, determinando su duración e intensidad, sellando su memoria.

¿A qué se deben, entonces, las percepciones amargas que el vino puede expresar? A la coexistencia de múltiples factores, pero primordialmente a la presencia, dentro de la baya, de compuestos químicos pertenecientes al grupo de los polifenoles, particularmente los taninos.
Estos se encuentran en la piel, en las pepitas y también en las paredes de madera de los recipientes utilizados durante la crianza. La intensidad del amargor dependerá, por tanto, de la duración del contacto entre el mosto y el hollejo, de la madurez de la uva, de la duración del periodo de refinamiento, del tipo y tamaño de la madera y, por consiguiente, de la superficie de contacto entre el vino y la barrica.
La edad del vino también desempeña un papel fundamental: los polifenoles modifican su expresión con el tiempo a través de fenómenos de polimerización y condensación que transforman la percepción sensorial inicial. Además, contribuyen factores como la madurez de las uvas en el momento de la cosecha y el grado alcohólico del vino.
En una dinámica tan articulada, resulta evidente que la capacidad de un vino para expresar amargor —y la manera en que lo hace— se convierte en un rasgo distintivo de identidad y personalidad.

Amargas, conmovedoras y vitales son las historias de los marginados: los pobres irlandeses de Las cenizas de Ángela, la familia rota y tierna de La Historia de Elsa Morante, los personajes vencidos de Verga, los tormentos de los protagonistas de Dostoievski, la nostalgia de Montale, el desencanto de Céline. Y luego Proust, con sus "intermitencias del corazón", y ese escalofrío repentino que una sensación presente puede rescatar del pasado.
El amargor es un espejo de la incompletitud del hombre, pero también una promesa de profundidad: porque contiene la idea de que, más allá del presente, existe una huella de nuestro ser, una belleza nacida precisamente de la carencia.
Y es gracias a las notas amargas que la reflexión puede completar el diseño, iluminando el sentido de las cosas con una luz oblicua. Así, incluso la cata del vino que más amamos, en su retrogusto amargo, resiste y persiste más allá del momento, llevando consigo el dulzor y la sal, la frescura y el calor.
Y nos deja, al final, con el recuerdo indeleble de una etiqueta especial, de una estación de la vida que no olvidaremos, de nuestra copa más sabia y fértil.

Roberto Cipresso
Consultor enologo y autor. Experto en terroir y viticultura